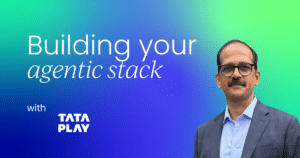A finales de los años 50, mientras casi todo el mundo de la computación se alineaba con la lógica binaria, un pequeño equipo en la Universidad Estatal de Moscú puso en marcha un experimento radical: construir un ordenador universal basado en tres estados en lugar de dos. Aquel sistema se llamó Setun y, visto con ojos de administrador de sistemas y arquitecto de infraestructuras, es una rareza muy interesante: diseño elegante, recursos limitados, buena observabilidad para la época y una fiabilidad que sorprendió incluso a sus evaluadores oficiales.
La historia de Setun no es solo la de una arquitectura distinta; es también la de un proyecto técnicamente sólido que fue frenado por decisiones políticas, agendas industriales y burocracia. Y deja lecciones incómodas para cualquiera que hoy administre sistemas en entornos muy estandarizados.
Un proyecto universitario nacido de un “no hay máquina, pues la hacemos”
El origen de Setun arranca con un fiasco logístico. A mediados de los años 50, la Universidad Estatal de Moscú esperaba recibir un ordenador M-2, encargado por el matemático Serguéi Sobolev para su nuevo centro de cálculo. La sala estaba preparada, el equipo técnico también… pero una disputa personal y académica entre Sobolev y el laboratorio que tenía el M-2 bloqueó el traslado. La máquina nunca llegó.
Ante ese fracaso, Sobolev cambió de enfoque: si no había hardware disponible, lo construirían ellos. Su idea era clara y muy reconocible para cualquier responsable de IT de hoy: quería una máquina barata, robusta, relativamente sencilla de aprender y que pudiera desplegarse en universidades y centros de investigación de todo el país.
El diseño técnico cayó en manos de un joven ingeniero, Nikolai Brusentsov. Él mismo recordaría después que no podían basarse en válvulas de vacío y que los semiconductores eran todavía escasos; la única vía realista eran los elementos de ferrita, tanto para lógica como para memoria. Trasteando con ellos apareció la chispa: con el cableado adecuado, aquellos núcleos podían trabajar de forma estable con tres estados distintos, no solo con dos.
Ese hallazgo práctico abrió la puerta a algo muy poco ortodoxo: un ordenador que no pensara en bits, sino en “trits”.
Lógica ternaria equilibrada: cuando el signo viene de serie
Sobre esa base física, el equipo articuló la máquina alrededor de la llamada lógica ternaria equilibrada. En lugar de limitarse a 0 y 1, cada posición de información podía tomar tres valores: −1, 0 o +1.
La representación numérica en este sistema tiene varias implicaciones que cualquier programador de bajo nivel o administrador acostumbrado a lidiar con tipos de datos puede apreciar:
- Los números tienen signo implícito: el trit más significativo indica si el valor global es positivo o negativo.
- No hay que distinguir entre “enteros con signo” y “sin signo”, como en binario.
- El redondeo alrededor de cero es más natural, al ser una representación simétrica.
A nivel lógico, la máquina adoptaba una lógica de tres valores (falso, desconocido, verdadero) que encaja bien con la idea de −1, 0 y +1, y de la que ya había trabajado el lógico polaco Jan Łukasiewicz. Con tres operaciones básicas —negación, conjunción y disyunción— se podían construir circuitos ternarios para sumar, restar y ejecutar el resto de operaciones aritméticas necesarias.
Brusentsov y sus compañeros lo comprobaron en la práctica: aunque un trit era algo más complejo que un bit a nivel de circuito, la arquitectura global resultaba más compacta y coherente. La complejidad local se compensaba con una simplicidad global en el diseño de la máquina y de las operaciones sobre números.
Arquitectura de Setun vista desde la trinchera de sistemas
Desde el punto de vista de infraestructura, Setun era un sistema bastante ordenado para su época. Su arquitectura se dividía en seis bloques funcionales:
- Unidad aritmético-lógica (ALU), encargada de las operaciones sobre trits, incluyendo enteros y coma flotante.
- Unidad de control, que secuenciaba las instrucciones ternarias.
- Memoria operativa, con dos niveles bien diferenciados.
- Unidad de entrada, basada en cinta de papel perforada de cinco posiciones, a unos 800 caracteres por segundo.
- Unidad de salida, también en soporte físico.
- Memoria secundaria, un tambor magnético.
La memoria principal combinaba:
- Un bloque rápido de núcleos de ferrita con 162 palabras de 9 trits, usado como memoria de acceso aleatorio.
- Un tambor magnético con 1.944 palabras, mucho más lento pero de mayor capacidad.
En la práctica, para un administrador de sistemas de la época, la ferrita funcionaba como una especie de “caché” de muy baja latencia frente al tambor. Los datos entraban en serie desde la cinta, se cargaban en un registro de desplazamiento de 9 trits para su conversión a paralelo y, a partir de ahí, podían residir en la RAM rápida o en el tambor según la lógica del programa.
En cuanto a conjunto de instrucciones, Setun disponía de 24 órdenes, de las que 21 se utilizaban habitualmente. Soportaba saltos condicionales e incondicionales y operaciones de suma y resta en torno a los 180 microsegundos, con multiplicaciones alrededor de los 320 microsegundos. No eran cifras espectaculares frente a otras máquinas grandes de la época, pero la prioridad no era tanto la velocidad de pico como la disponibilidad continuada.
Un detalle que suele llamar la atención en los análisis modernos es la implementación híbrida del tambor magnético: allí, los estados ternarios se mapeaban sobre combinaciones de dos bits. Sobre el papel podría parecer un desperdicio, pero estudios posteriores han mostrado que esta codificación podía ofrecer incluso mejoras de rendimiento en operaciones aritméticas, al simplificar algunos recorridos internos. En todo caso, el almacenamiento binario en el tambor convivía con una lógica genuinamente ternaria en la RAM de ferrita y en la ALU.
Disponibilidad, clima extremo y errores de integración: la parte “ops” de Setun
Donde Setun realmente brilló fue en el terreno que preocupa a cualquier responsable de sistemas: la disponibilidad en producción.
En abril de 1960, una comisión interdepartamental sometió la máquina a tres semanas de pruebas continuadas en el centro de cálculo de la Universidad de Moscú. El veredicto fue claro: cumplía las especificaciones y funcionó de forma estable durante todo el periodo. A partir de ahí, y pese a los problemas políticos que vendrían después, unas 50 unidades se fabricaron entre 1959 y 1965.
Esas máquinas se desplegaron en entornos muy variados:
- Academias militares de aviación, donde se integró en sistemas automatizados de prueba de motores.
- Centros hidrometeorológicos, encargados de generar predicciones a corto plazo.
- Facultades de química y matemáticas en distintas universidades.
Todo ello, sin la red de soporte, repuestos y SLAs a los que hoy está acostumbrado un entorno empresarial. Brusentsov subrayaba que Setun funcionó durante años sin servicio técnico in situ y casi sin piezas de recambio, operando tanto en climas áridos como los de Ashgabat como en inviernos extremos en Yakutsk.
No todo fue perfecto. La integración industrial dejó anécdotas muy familiares para cualquier admin que haya sufrido “optimizaciones” mal planteadas. En uno de los modelos fabricados, el ventilador que extraía el aire de la cámara del tambor se recolocó “por comodidad de montaje”. A simple vista todo seguía pareciendo correcto, pero en la práctica el flujo de aire se desviaba hacia el suelo y las capas superiores del mueble trabajaban a una temperatura más del doble de la permitida. Un ejemplo clásico de cómo un pequeño cambio físico, sin coordinación con el diseño original, puede degradar drásticamente la fiabilidad del sistema.
Estándares, política interna y el cierre de la vía ternaria
Pese a su buen desempeño técnico, Setun chocó frontalmente con la política tecnológica de la URSS.
En 1959 se presentó en la Exposición de Logros Económicos y recibió atención en foros científicos, pero cuando el proyecto llegó a la mesa del Comité Estatal de Radioelectrónica, el veredicto fue demoledor: la máquina se incluyó en una lista de sistemas excluidos de producción en serie. La justificación formal era que sería un “despilfarro de fondos”, aunque el comité nunca había financiado el desarrollo de Setun.
Sobolev llegó a preguntar a los funcionarios si siquiera la habían visto en funcionamiento. La respuesta fue que no era necesario: bastaban los informes y sellos adecuados. Es decir, la decisión sobre su futuro no se tomó en función de métricas de rendimiento, coste o fiabilidad, sino alineada con una estrategia previa: apostar por arquitecturas binarias compatibles con el resto del ecosistema industrial soviético y, en muchos casos, cercanas a diseños occidentales.
Incluso cuando desde Checoslovaquia se ofreció fabricar Setun en serie en una planta en Brno, con capacidad para producir centenares de unidades al año, la respuesta fue negativa. Se alegó que la producción debía ser interna, aunque en la práctica no se tenía intención de fabricarla a gran escala.
En 1965, sin aviso formal al propio equipo de diseño, la producción se detuvo por completo. Fueron los clientes quienes empezaron a llamar para preguntar por pedidos cancelados. Ninguno de los argumentos conocidos encaja con criterios puramente técnicos o económicos: Setun era barata de construir para su época, eficaz en el campo y validada por comisiones oficiales.
Setun-70, Nastavnik y la destrucción del prototipo original
Brusentsov no abandonó la idea ternaria. En 1967 consiguió la aprobación interna para un nuevo proyecto, Setun-70, con un objetivo claro: tener un modelo mejorado listo en menos de tres años.
Setun-70 incorporaba más memoria RAM, páginas de ROM programable por el usuario, un tambor magnético de mayor capacidad y una fuente de alimentación basada en transistores, con menor consumo y menor tamaño físico. El equipo cumplió el plazo y el nuevo ordenador estaba operativo en 1970.
Sin embargo, a nivel de “sistemas” el contexto había cambiado. El responsable de desarrollar el software para Setun-70 nunca entregó el entorno que se esperaba, distraído en otros proyectos, y la dirección del centro de cálculo se renovó con perfiles menos interesados en arquitecturas experimentales. El laboratorio de Brusentsov fue expulsado de sus instalaciones y trasladado a un desván sin ventanas en una residencia de estudiantes.
El equipo logró salvar Setun-70 y sobre él construyó Nastavnik (“Tutor”), un sistema pensado para tareas docentes como asignar estudiantes a grupos de idiomas según su nivel. Este entorno se utilizó durante más de 30 años en la facultad de Matemáticas y Cibernética.
El destino del primer Setun fue mucho más abrupto: en el verano de 1973, la máquina instalada en el laboratorio fue apagada y desmontada. Se conserva el libro de registro, que muestra que se utilizó sin interrupciones hasta el último día, pero no se ha preservado el documento que ordenó su desmantelamiento. Ni siquiera quienes han investigado el caso han encontrado una explicación clara para la destrucción de un prototipo único que seguía operativo.
Lo que Setun sigue diciendo hoy a los administradores de sistemas
Para un medio orientado a administradores de sistemas y responsables de infraestructura, Setun no es solo una curiosidad histórica: es un espejo en el que se reflejan problemas muy actuales.
- Diseño para la fiabilidad con recursos limitados: núcleos de ferrita, capacidades modestas y, aun así, un sistema capaz de trabajar años en entornos difíciles sin soporte cercano.
- Arquitecturas alternativas frente a la estandarización: la computación ternaria equilibrada mostraba ventajas reales, pero quedó fuera de juego por decisiones de estandarización a favor de arquitecturas binarias mainstream.
- Impacto de la integración y los cambios “menores”: el ejemplo del ventilador recolocado ilustra cómo los cambios físicos aparentemente inocuos pueden comprometer la disipación térmica y, por extensión, la disponibilidad.
- Política y vendor lock-in: Setun era barato y robusto, pero no encajaba con la estrategia industrial de su entorno. No fue una tabla de Excel lo que lo mató, sino una serie de decisiones políticas y de alineamiento con proveedores y líneas de producto ya bendecidas.
En un momento en el que se habla de nuevas arquitecturas para inteligencia artificial, lógica multi-valor, chips especializados y reducción del consumo energético, la historia de Setun es un recordatorio de que no siempre triunfa la mejor solución técnica, y de que la diversidad arquitectónica puede perderse más por decisiones de despacho que por límites tecnológicos reales.
Preguntas frecuentes sobre Setun para administradores de sistemas
¿Qué características técnicas hacían diferente a Setun frente a otros ordenadores de su época?
Setun fue el primer ordenador universal basado en lógica ternaria equilibrada, usando trits (−1, 0, +1) en lugar de bits. Combinaba una memoria rápida de núcleos de ferrita con 162 palabras de 9 trits y un tambor magnético de 1.944 palabras como almacenamiento secundario. Su ALU realizaba sumas y restas en torno a 180 microsegundos y multiplicaciones en unos 320 microsegundos, con soporte para coma flotante y un conjunto de 24 instrucciones.
¿Cómo gestionaba Setun la memoria y el almacenamiento en términos de rendimiento y fiabilidad?
La memoria de ferrita actuaba como una RAM rápida y, en la práctica, como una caché de baja latencia frente al tambor magnético, más capacitivo pero más lento. Los datos se ingestaban en serie desde cinta perforada, se convertían a paralelo en un registro de 9 trits y se distribuían entre la RAM y el tambor según las necesidades del programa. Los informes de la época destacan la fiabilidad del sistema, que superó tres semanas de pruebas oficiales sin fallos y funcionó durante años en entornos con temperaturas y condiciones extremas.
¿Por qué, si era funcional, Setun no se produjo de forma masiva en la URSS?
Aunque Setun pasó las pruebas técnicas y fue reconocido oficialmente como ordenador ternario universal, el Comité Estatal de Radioelectrónica lo excluyó de la producción en serie. Tampoco se permitió su fabricación en Checoslovaquia, pese a la oferta de producir centenares de unidades al año. Las razones conocidas no responden a criterios técnicos o de coste, sino a decisiones de política industrial y de estandarización, que favorecían arquitecturas binarias alineadas con el resto del ecosistema soviético.
¿Qué lecciones deja la historia de Setun para la administración de sistemas moderna?
Setun recuerda que la mejor arquitectura técnica no siempre es la que se impone en el mercado o en un país: pesan la estandarización, los proveedores dominantes y las decisiones políticas. También refuerza la importancia de diseñar pensando en la fiabilidad en campo, en la disipación térmica y en la coherencia entre diseño y montaje. Y muestra que explorar arquitecturas alternativas —hoy, por ejemplo, para cargas de IA o lógica multi-valor— puede aportar ventajas reales, aunque no siempre encajen de inmediato en los estándares dominantes.
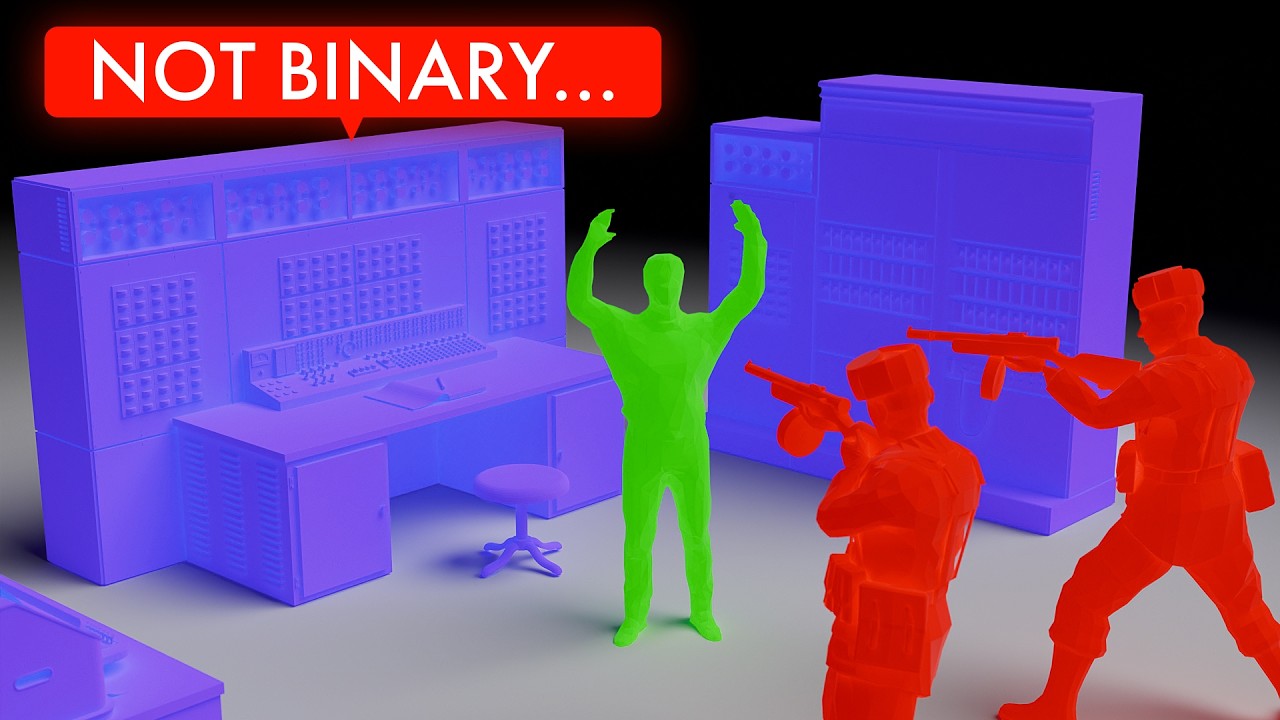
Fuentes:
– Notas y testimonios de Nikolai P. Brusentsov sobre Setun y Setun-70.
– Informes técnicos y reconstrucciones históricas sobre la computación ternaria equilibrada y la arquitectura de Setun.